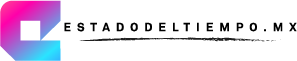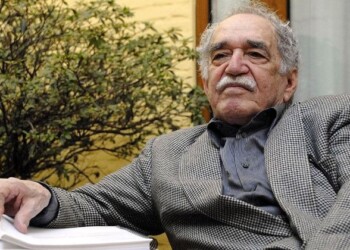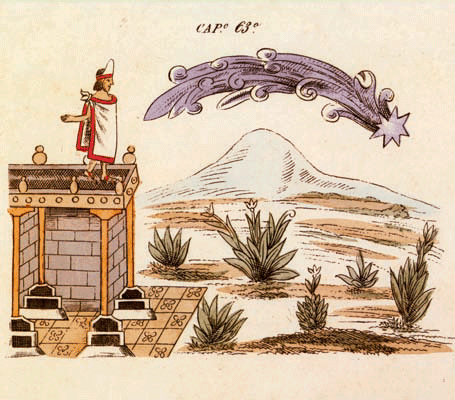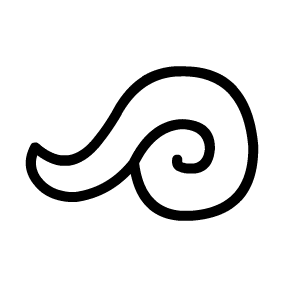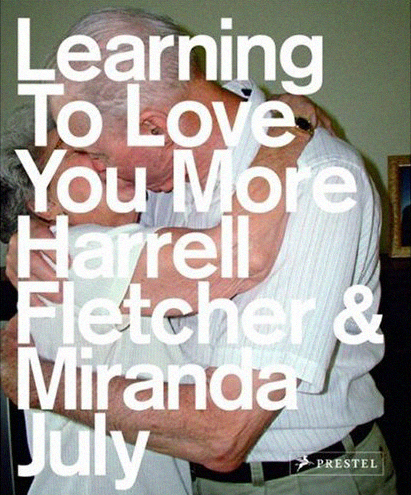Madre Rebelde
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo, (EDT).—Hasta el momento en que ese hombre me jaló del brazo saliendo del metro Tacubaya yo no estaba verdaderamente consciente del pánico que me daba salir del metro a las 7:30 de la noche y caminar hasta el camión que me deja a ocho calles de distancia de mi casa.
Y fue hasta ese instante en el que me di cuenta de que definitivamente nunca estuve preparada para reaccionar ante una situación así, ni tampoco era tan valiente como creía ni tampoco podía pensar con la cabeza tan fría.
Solamente tuve pánico y taquicardia.
Como todas, no estoy acostumbrada, sino resignada a los chiflidos, los besos tronados, los clásicos toquidos de claxon, el “¡guapaaaaa!” que se alarga de manera repulsiva e interminable; las miradas lascivas, acompañadas del asqueroso inhalar aire con los dientes cerrados y un sinfín de insinuaciones ofensivas; pero, el jaloneo, fue muy diferente.
—Oye, oye, te estoy hablando—.
“¡Párate!”, me ordenó un desconocido.
Mi corazón empezó a latir muy fuerte, pero seguí caminando, casi corriendo, tratando de acercarme a la gente.
Y entonces, me jaló del brazo…
Una combinación de terror y de enojo me hizo sudar frío. Intenté soltarme. No pude.
—Te estoy hablando y no te paras. No me haces caso—.
—Trabajo por aquí y te he visto pasar dos o tres veces y como estás bien bonita quiero conocerte— me dijo con un aire de macho que se merece todo.
Logré soltarme y tuve que decir: “No, gracias”. Caminé a lado de un señor que pasaba y me escondí detrás de un puesto de tacos. Esperé. No lo vi pasar. Tenía miedo de que me siguiera. Después de un rato caminé hacia el camión, me subí y me fui a casa.
Luego de bajarme del camión, caminé las interminables ocho calles oscuras hasta llegar a mi casa. En el trayecto solo un: “Buenas noches, guapaaaa”, de otro desconocido. Entré. Cerré la puerta y finalmente llegó la anhelada parte que todas conocemos: inhalar y exhalar.
Entré a mi habitación y me miré al espejo. Extrañamente o estúpidamente no estaba enojada con mi agresor, estaba enojada conmigo.
—Claro, me puse el pantalón que me queda pegado al cuerpo—.
Pero y los demás días, ¿qué había usado? Él dijo que me había visto pasar en días anteriores. Y, por la manera en la que salió de detrás de los puestos ambulantes, parecía que me estaba esperando.
Recordé que la semana pasada había hecho mucho calor y se me ocurrió dejar mi chamarra larga, esa que me cubre las nalgas. Me llevé la chamarra corta. Me había puesto el labial rojo y no el rosa pastel. Me peiné diferente. Me puse crema con olor a fresa.
Mientras las mujeres estemos llevando mayormente la carga del trabajo de cuidados, caminaremos las calles en mayor medida que los hombres.
En resumen, hice una larga lista de las cosas que pude haber hecho mal y por las cuáles terminé llamando la atención de este tipo, cuando se supone que soy muy cuidadosa en ese sentido.
Siempre llevo las zapatillas en mi bolsa y me voy de tenis. No me maquillo tanto. Jamás uso faldas ni vestidos, aunque me encantan. Pero… me puse el pantalón pegado y la chamarra corta y llamé su atención.
Y le di las gracias a mi agresor
Y le di las gracias, cuando lo que quería gritarle era: “¡Hey, tú, macho, déjame caminar tranquila por la calle!” Pero tuve miedo. Ni siquiera lo miré. No recuerdo cómo era su rostro o como venía vestido. Él me jaló del brazo, me hizo detenerme, me regañó por no pararme en el momento en el que me llamó. Y, la verdad, tuve miedo de que no pudiera aceptar un ‘no’, por respuesta; así que terminé dándole las gracias.
Le di las gracias por invadir mi espacio, por violentarme, por jalonearme, por detenerme a la fuerza, por mirarme como lo hizo, por agredirme, por humillarme, por avergonzarme, por asustarme, por hacerme sentir como una cosa que va por la calle sin ser dueña de sí misma. Por todo esto, sí, le tuve que dar las gracias.
Y luego de darle las gracias a mi agresor, fui a casa y me ataqué a mí misma, porque además de ser víctima de un macho que no sabe o no le da la gana respetar lo ajeno —un cuerpo ajeno, el cuerpo de otra persona—, también se supone que soy la responsable de prevenir estos ataques.
Mi reacción me desconcertó, porque es difícil darse cuenta y aceptar que la violencia en contra de las mujeres, el acoso sexual que padecemos las mujeres de manera sistemática está tan normalizado en nuestra cultura y en nuestro día a día y en nuestras cabezas; tanto, que inconscientemente y, aunque siempre he estado en contra del machismo, también me culpé.
Yo me culpé a mí misma. Me sentía mal, pero llegué a casa y no se lo conté a nadie. No se lo dije a mi novio y no se lo dije a mis amigas, porque también me sentía avergonzada y humillada. Porque lo que esperaba de mí misma es saber qué hacer en un caso así. Algo más que dar las gracias, supongo.
Tuve que cambiar
A la mañana siguiente, me dediqué una hora a pensar en la ropa que me iba a poner. Aunque hacía calor me puse la chamarra larga y gruesa. No me maquillé y no me puse perfume.
Por la tarde, me regresé a mi casa por otra ruta, aunque eso significó pasar media hora más en el transporte público y caminar las ocho calles a mi casa cuando ya había oscurecido.
Las calles no estaban solas, había un grupo de hombres en una esquina. Traté de parecer segura y normal. Los miré y me miraron de arriba a abajo. Cuando me acerqué se giraron hacia mí y mientras pasaba junto a ellos, se me acercaron con esa actitud de “si quiero me voy a acercar y si quiero te voy a tocar”, porque son machos y disfrutan haciendo alarde del poder que creen tener sobre la mujeres.
Yo nunca bajé la mirada. Los pasé. Apreté el paso.
Me sentía furiosa por haber tenido que hacer todo este recorrido y tener que soportar que los machos me roben el acceso a un espacio que también es mío.
Entré a mi casa y volví a respirar profundo, pero me sentía furiosa por haber tenido que hacer todo este recorrido y tener que soportar que los machos me roben el accesoa un espacio que también es mío. Ahora no sabía si era más peligroso el acosador del metro o el hecho de que ningún transporte me deja más cerca de mi casa, o que falta más iluminación en mi colonia.
La calle está llena de mujeres que caminamos todos los días
Por la mañana fui a dejar a mi hijo a la escuela. Me puse la chamarra gruesa, un pants y tenis. El cabello despeinado y nada de maquillaje. Mi niño y yo nos acercamos a la esquina para cruzar la calle. Un taxista que se acercaba, bajó la velocidad para gritarme: “¿Te la chupo?”
Atrás de mí venían más señoras con niños y niñas. Unas disimularon; otras, se agacharon, una señora ya mayor le gritó:”¡Pelado!” Los niños se rieron. Mi hijo se enojó. Yo sentí un hueco en el estómago, me puse roja de vergüenza y le dije a mi hijo: “No le hagas caso. No vale la pena”.
Y mientras las mujeres estemos llevando mayormente la carga del trabajo de cuidados, caminaremos las calles en mayor medida que los hombres. Cada día, la calle está llena de mujeres que vamos a dejar a nuestros hijos a la escuela, que los recogemos, que vamos al súper, al trabajo. Regresamos y pasamos a la papelería, a la farmacia, a la tiendita de la esquina. Nos subimos a un camión y luego al metro. Viajamos en un taxi y volvemos a caminar para tratar de ahorrar algunos pesos.
Cada día la calle está llena de mujeres que somos invadidas en nuestro espacio, en nuestra intimidad. Mujeres que diariamente estamos siendo sometidas a ejercicios de poder. Mujeres que dejamos de sentirnos seguras en un espacio que es público y que también nos pertenece. Mujeres que nos vemos forzadas a cambiar nuestras rutas, nuestras formas de vestir y, en ocasiones, hasta a dejar el trabajo o la escuela. Mujeres que terminamos por sentirnos culpables del acoso.
El acoso callejero es una de las violaciones a derechos humanos más tolerada
Llegué al metro un sábado por la mañana con mi hijo y mi hija. Los llevé hacia la zona de mujeres y niños para sentirme segura. El letrero decía: “Solamente mujeres y menores de 12 años”. Mi hijo me miró y me dijo: “Ya solo me queda un año de venir con ustedes en el vagón de mujeres, porque a los 12 ya sé que van a pensar que puedo ser un violador”.
Y fueron esas palabras las que me hicieron reaccionar y darme cuenta de que yo no estoy resignada ante el acoso callejero. Me di cuenta de que yo le había enseñado a mi hijo a vivir una masculinidad diferente que le permitía relacionarse de manera sana y armoniosa con las mujeres y con todas las personas a su alrededor. Mi hijo es un hombre que no necesita validar la mentada virilidad acosando mujeres ni faltándoles al respeto ni humillándolas ni amedrentándolas ni golpeándolas.
—¡No!— le dije. De ti nadie pensaría eso, porque tú no eres un macho.
Abracé a mi hijo y me reconcilié conmigo misma.
Las mujeres y los niños menores de 12 años nos subimos a los vagones del metro que están reservados para nosotros para que podamos ir seguros. Una separación que se tomó como una medida provisional, en tanto se planeaba y ponía en práctica una estrategia eficiente que garantice la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. Hasta ahora nada ha funcionado.
Pero efectivamente, en un año, mi hijo, mi hija y yo tendremos que volver a los vagones de hombres para poder viajar juntos; esto, en un país en el que el 80% de las mujeres no se sienten seguras en el espacio público y donde una de cada dos mujeres ha sido agredida sexualmente en el transporte público.
Y desgraciadamente, mi hijo dejará de pasar desapercibido como un niño inofensivo y, efectivamente, cuando sea un hombre adulto, ante los ojos de muchas mujeres, será un posible atacante. Y no podré culparlas ni tacharlas de exageradas. Y tendré que explicarle a él que serán sus acciones las que lo rediman en un contexto en el que pareciera que ser hombre es sinónimo de agresor, porque las mujeres vivimos con miedo. No es la realidad que quisiera para mi hijo.
No podemos descansar hasta que los machos entiendan que el cuerpo ajeno es ajeno.
No puedo evitar pensar que mientras hombres y mujeres no estemos totalmente conscientes de que esta violencia sistemática en los espacios públicos en contra de las mujeres, por cuestión de ser mujeres, está ocurriendo; no la vamos a poder erradicar ni con todas las leyes ni con todas las prohibiciones ni con todas las sanciones penales ni con todos los decretos ni todos los reglamentos.
Definitivamente, como sociedad nos toca seguir trabajando, hombres y mujeres en conjunto, hasta que todas nos sintamos dueñas del espacio público y los machos dejen de serlo y respeten el hecho de que las mujeres somos tan dueñas como ellos de ese espacio público.
No podemos descansar hasta que los machos entiendan que el cuerpo ajeno es ajeno y que las mujeres tenemos el derecho de transitar tranquilas por las calles y viajar seguras en el transporte público de nuestra ciudad.
Mientras mis hijos y yo nos bajamos del vagón de mujeres, una vagonera le ofrece a las pasajeras que continúan el viaje, el famoso “silbato antiacoso”.
“Para alertar a las autoridades”. “Para el auxilio, para el acoso”, grita.
Dos chicas lo compran.
Sígueme en mis redes sociales:
Tania Itzel Vargas
@Tanitzel05
Video sugerido:
https://www.youtube.com/watch?v=prLnSOl4Euk
Continúa leyendo:
https://estadodeltiempo.mx/carta-para-alfonso-cuaron-de-una-madre-soltera-sobre-roma/
EDT/TIV