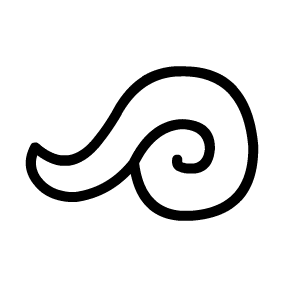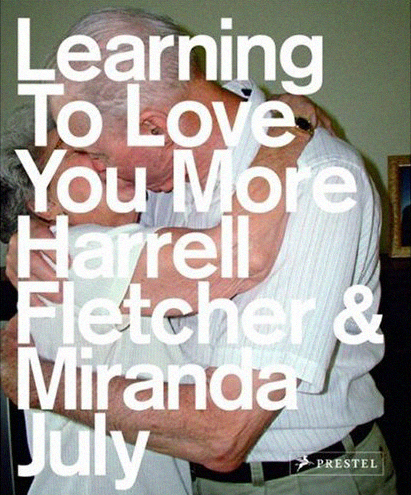Tania Itzel Vargas Romero
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre, (EDT).- Yo pisé por primera vez la Plaza de las Tres Culturas a los 11 años. Y ese día memoricé el lugar donde murió el mejor amigo de mi papá, herido por una bala en la espalda. Ese día memoricé el lugar donde una mujer cayó con su hija en brazos y fue aplastada por la muchedumbre. Ese día me quedó muy grabado el dolor de mi papá y el terror que sintió cuando se escucharon por encima de la plaza, las hélices de un helicóptero.
El 2 de Octubre no se olvida dicen las pancartas de muchos que saldrán esta tarde a marchar rumbo al Zócalo capitalino en homenaje de los compañeros de mi papá, caídos esa tarde en Tlatelolco. Muchos han estudiado con ahínco cómo ocurrieron los hechos, conocen horas, minutos; han investigado acerca del Batallón Olimpia, acerca de los líderes estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga (el CNH), los seis puntos del pliego petitorio, entre muchos otros datos.

Los detalles que yo conozco del 2 de Octubre son un poco diferentes. Nada sé del número aproximado de víctimas, porque mi papá los recordaba más como sus amigos que como cifras de personas asesinadas y desaparecidas en México.
Como Omarcito, el hijo de la señora que tenía la mejor fonda que haya existido en una esquina de la Merced Balbuena, de donde eran mi papá y toda su pandilla: estudiantes de la Preparatoria 1 (cuya puerta histórica fue derribada de un bazucazo) y de la Facultad de Economía. Omarcito fue a la marcha con su hermano mayor, Joaquín, quien nunca más regresó a casa después de ese 2 de Octubre.
Omarcito tenía 13 años y fue uno de los presos en la iglesia de Santiago Tlatelolco junto con mi abuelo Luis Vargas, quien ese día, después de una más de las peleas que tenía diariamente con mi papá —Luis Vargas junior— se sintió culpable y decidió ir a la marcha a la que su hijo lo había invitado en la mañana.
—Escucha nuestras peticiones, papá—le decía el joven de preparatoria.
Mi abuelo, como muchos de los obreros de los años 60, estaba más preocupado por sobrevivir y mantener a una familia con 6 hijos que en prestar atención a las demandas de ese mentado CNH que para él no eran más que una bola de jóvenes revoltosos que no querían estudiar —o eso es lo que decían las noticias—, y que estaban sonsacando a su hijo.
A mi abuelo le tocó descubrir dos cosas impresionantes esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas: una, que nunca se hubiera imaginado que tanta gente estuviera apoyando los ideales de su hijo el revoltoso y no unos, sino cientos de sus amigos. Y la otra, que sus peticiones eran tan justas y tan necesarias para nuestro país que el gobierno de Díaz Ordaz, el Chango Ordaz, quería callarlos, desaparecerlos.
Pero mi abuelo amaba a su hijo y se presentó en la Plaza de las Tres Culturas donde lo saludó y le dijo que se quedaría cerca de la Iglesia, porque solo iba a escuchar un rato. Luis Vargas junior le dio las gracias por asistir y se fue con sus amigos (que no se veían para nada como una bola de revoltosos) hasta adelante, justo abajo del edificio Chihuahua. Empezó el mitín. Cayeron unas luces de bengala y México se volvió lo más surrealista que mi abuelo hubiera imaginado. Y aunque alguien en el balcón del edificio Chihuahua decía que solo era una provocación, que no corrieran; las personas empezaron a caer y la plaza se empezó a bañar de rojo.
Durante la balacera, Omarcito y mi abuelo lograron llegar a las puertas de la Iglesia de Tlatelolco, la misma que perdió su campanario en el terremoto del 19 de septiembre del 2017.
Mi abuelo y Omarcito se sangraron las manos por la fuerza con la que golpearon la puerta de esa iglesia, pero ésta sólo se abrió hasta que terminó la balacera. Omarcito y mi abuelo estaban vivos para ese entonces, porque se cubrieron con los cuerpos del esposo o de la hija o del amigo de alguien. Luego de la primera media hora de fuego cruzado entre el Batallón Olimpia y el Ejército, fueron llevados, junto con casi un centenar de presos al interior de la iglesia.
—La plaza estaba llena de cuerpos, de zapatos abandonados, de rojo— contaba mi abuelo.
A eso de las cuatro de la mañana entró un tipo con gabardina, sombrero y lentes —mi abuelo siempre juró que era Luis Echeverría— que se acercaba a las personas y les preguntaba: ¿Qué carajo estaban haciendo ahí?
—Pues fíjese que pasaba por aquí y se me ocurrió ver qué hacía tanta gente junta, yo pensé que era un espectáculo—dijo mi abuelo.
Esa mentira le salvó la vida, pues Echeverría lo dejó irse. No fue el caso de Omarcito, quien por ser un jovencito revoltoso, sí significaba una amenaza para el Estado, así que lo enviaron al Campo Militar No.1 donde lo golpearon durante un año. Cuando finalmente lo dejaron libre estaba tan mal de sus heridas que no aguantó más de tres meses. Tenía 14 años cuando su madre enterró al único hijo que le quedaba.
—La plaza tenía un penetrante olor a lejía. Con litros y litros de lejía el gobierno limpió su porquería. La plaza estaba más limpia que nunca. El asqueroso olor a lejía me persiguió toda la vida— decía mi abuelo.

Yo recorrí esa Plaza de la mano de un sobreviviente del 2 de Octubre
Esa tarde del 2 de octubre, ya no se iba a hacer una marcha, porque había cientos de tanques y militares alrededor de la plaza y parecía peligroso marchar hasta el casco de Santo Tomás que todavía estaba en posesión de los militares. El CNH anunció que solo harían ese mitin ya que en la mañana habían tenido una reunión con representantes del gobierno para iniciar el diálogo. Al parecer había buenas noticias. Mi papá estaba parado casi enfrente del edificio Chihuahua, escuchando a los oradores. Estaba tan cerca que pudo ver claramente cuando los tipos vestidos de civil con un guante blanco en la mano derecha subían las escaleras del edificio.
Tlatelolco era una jaula sin salida —decía mi papá— con esa rabia que le provocaba haber sido tan ingenuos. Estaban acostumbrados al ejército en las calles, a los civiles armados, a las tanquetas. Simplemente no lo imaginaron, porque uno nunca se imagina que alguien tenga la sangre tan fría como para abrir fuego en contra de niños, de niñas, mujeres y ancianos indefensos.
Las personas corrían despavoridas y se aventaron a la fuente, contaba mi papá.
—Yo no sé cuántas personas se aventaron a esa fuente, pero sé que hubo una mujer con una niña y que cuando cayeron al suelo de la fuente ya no pudieron levantarse, porque todos en estampida les cayeron encima—. Papá no pudo ayudarle y eso le pesó toda su vida.

Muchos gritan que el 2 de Octubre no se olvida, pero la realidad es que solo lo recuerdan ese día. La realidad es que hoy en día muchos ni siquiera saben lo que sucedió. Para mí el 2 de octubre estaba presente dos o tres veces al mes cuando mi papá despertaba gritando, porque tenía pesadillas con el sonido de las balas chocando en el piso, en el cuerpo de sus amigos, en las paredes del edificio Chihuahua. Los ojos perdidos recordando las luces de bengala.
Para mí el 2 de Octubre no se olvida cada vez que estoy en esa plaza y cuando me alejo y aunque pase muchos años sin visitarla, la Plaza de las Tres Culturas forma parte de mi historia personal, pero también y mucho más importante es parte de la historia de nuestro pueblo.
Un rojillo no se muere el 2 de Octubre
Mi papá murió hace cuatro años. Estuvo agonizando toda la tarde del 2 de octubre en una cama del IMSS. Mis hermanas y yo estuvimos a su lado. Me acerqué a su oído y le recordé: “Papá, hoy es 2 de Octubre. Un rojillo no se muere el 2 de Octubre”. Papá se murió a las 4 am de un 3 de Octubre.
Luis Vargas no se murió el 2 de Octubre de 2015, gracias a su coraje, su fuerza y sus ideales; pero tampoco murió el 2 de Octubre de 1968, gracias a un soldado. Se lo topó de frente y él lo dejó salir de aquella jaula sin uno de sus mocasines azules, pero sin una herida. Luis Vargas escapó en un camión gracias a un valiente chofer que se detuvo en la Flores Magón y le gritó: “Súbete, chavo”. Los militares detuvieron el camión más adelante y papá tampoco murió ahí, gracias al valor de una señora que le dijo que se sentara junto a ella y, entre todos los que estaban alrededor, escondieron sus pies, pues había perdido su mocasín azul en la plaza. Los militares se bajaron y Luis Vargas junior se fue y no volteó atrás. Ni siquiera por su padre, al que amaba con todas sus fuerzas. Su padre al que él había invitado, esa tarde del 2 de Octubre, a la plaza de Tlatelolco.

Mientras mi abuela, Inés Cruz, buscaba como loca en los ministerios públicos, en los hospitales y hasta en el Semefo a sus dos Luises, mi papá y mi abuelo se acordaron el uno del otro y, entre la locura y el terror, no sabían si regresar a Tlatelolco o ir a su pequeño departamento en la Merced Balbuena.
Esa madrugada del 3 de octubre del 68, las lágrimas y la desesperación los guiaron a ambos hasta las puertas del edificio que no se cayó en el sismo del 85 ni tampoco en el de 2017, para encontrarse en el más tremendo abrazo que pudieron darse, en la esquina de la calle que nunca recuerdo como se llama.
Para mí y para mi familia, ese genocidio cometido por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría no se olvida el 2 de octubre, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni nunca.
Un abrazo para todos los compañeros de lucha, para los familiares de quienes fallecieron asesinados de esa manera tan cobarde, para quienes como yo son hijos y/o nietos de un sobreviviente del 68.
A 51 años de ocurrido este asqueroso asesinato les digo que el 2 de Octubre no es un cuento, el 2 de Octubre es mi historia, es nuestra historia, por favor, no lo olviden…
Video sugerido:
EDTTIV